El día que Jesús resucitó, se les apareció a Sus discípulos
y les mostró Sus manos y Sus pies. Se nos dice que, en un primer momento, el
gozo que tenían les impidió creer, ya que parecía demasiado maravilloso para
ser cierto (Lucas
24:40-41). Tomás no estaba con ellos, pero a él también le resultó difícil
creer hasta que lo vio con sus propios ojos. Cuando Jesús se le apareció y le
dijo que pusiera sus dedos en los agujeros de los clavos y la mano en Su
costado, Tomás exclamó: «¡Señor mío, y Dios mío!» (Juan
20:28).
Tiempo después, cuando Pablo les habló a los filipenses
sobre sus sufrimientos, también declaró que Jesús es Señor. Les dio testimonio
de que había llegado al punto de considerar todas sus experiencias como pérdida
«por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor» (Filipenses
3:8).
Tú y yo jamás vimos a Jesús calmando una tormenta ni
resucitando a alguien de la muerte. No nos hemos sentado a Sus pies en una
ladera de Galilea ni lo hemos escuchado enseñar. Sin embargo, a través de los ojos
de la fe, hemos sido espiritualmente sanados por medio de Su muerte a nuestro
favor. Por esta razón, podemos unirnos a Tomás, a Pablo y a muchísimas otras
personas para reconocer a Jesús como nuestro Señor.
Jesús dijo: «Bienaventurados los que no vieron, y creyeron»
(Juan
20:29). Cuando nosotros creemos, también podemos decirle a Él: «¡Señor mío,
y Dios mío!».
Aunque no podamos verlo con los ojos, podemos creer con
el corazón: ¡Él es Señor!


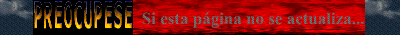

No hay comentarios.:
Publicar un comentario